Cuando los que deben representarnos, no lo hacen
-
Por José Pedro Cardozo
/
director@laprensa.com.uy

La representación política —esa columna vertebral sobre la que se sostiene toda democracia moderna— atraviesa hoy una crisis profunda y, lo que es peor, naturalizada. No porque el pueblo haya dejado de votar o porque el sistema electoral haya perdido vigencia, sino porque quienes llegan a ocupar cargos de poder, muchas veces, no representan a quienes los eligen, sino a sus propios intereses.
La distorsión entre mandato y acción se ha vuelto tan evidente que ya no sorprende; apenas indigna de forma intermitente, como si fuera un fenómeno inevitable.
No se trata de una sospecha ni de un secreto a voces: demasiados candidatos no nacen del debate ciudadano ni de una trayectoria de compromiso social, sino de decisiones tomadas en cúpulas partidarias o en barras de amigos. Así acceden al poder personas cuyo principal mérito no es justamente la vocación de servicio ni sus cualidades. Y cuando la representatividad no es la realmente merecida, se contamina el sentido mismo del mandato democrático.
Uruguay —y Salto en particular— conocen bien estas prácticas. Desde el humilde edil, figura fundacional de la carrera política, hasta quienes alcanzan posiciones de máxima influencia, no siempre esta garantizado la llegada del más preparado, el más comprometido o de quien conoce las realidades del territorio. Llega, en cambio, quien ha cultivado mejor su ambición personal, quien supo alinearse, acomodarse o prometer lealtades. El resultado está a la vista de todos, aunque no todos quieran verlo.
Un dirigente político —como también un dirigente sindical— no debería ser un delegado del poder, sino un portavoz de la sociedad. Su legitimidad no puede provenir solo de la popularidad construida a fuerza de marketing o de la simpatía y apoyo de un caudillo, sino del reconocimiento genuino de la comunidad que lo vio formarse. Es decir, su barrio, sus vecinos, su actividad, su aporte real al entramado social. Cuando esa conexión es auténtica, la política respira; cuando es apenas una actuación, la política se vuelve teatro y el cargo, un botín.
El problema se agrava cuando quienes llegan mediante estas lógicas poco transparentes se insertan en el mercado de los favores, donde la fidelidad pesa más que las ideas y donde el intercambio de beneficios se convierte en la verdadera moneda de cambio, donde no debería existir. Allí, la raíz democrática se seca y el ciudadano pierde su voz. La representación se transforma en una transacción y el poder en un circuito cerrado.
Las mayorías absolutas —ya lo hemos visto — tensionan aún más esta crisis. Cuando un solo bloque controla la agenda, la deliberación se marchita. Se aprueban leyes sin discusión profunda, el control se diluye y la pluralidad se convierte en una formalidad decorativa. La democracia no consiste en que muchos impongan su voluntad a pocos, sino en producir síntesis a partir de la diversidad. Es en la fricción de ideas donde se fortalece un proyecto común; es en el aporte de minorías lúcidas donde las decisiones se perfeccionan.
La representación no puede reducirse a un sistema de herencias, lealtades o jerarquías internas. Debe volver a ser un pacto entre ciudadanos que confían en otros ciudadanos. Recuperar esa legitimidad implica repensar con honestidad los mecanismos de selección de candidatos, abrir las estructuras partidarias, fomentar la participación real en la construcción de listas y permitir que las bases —y no las cúpulas— definan quiénes merecen hablar en su nombre.
La crisis de representación no se resolverá combatiendo la política ni multiplicando la concentración de poder. Solo se resolverá con más democracia: más densa, más abierta, más plural, más exigente. Porque solo cuando cada ciudadano pueda reconocer en su representante una parte de sí mismo, la política dejará de ser un teatro y volverá a ser lo que debió ser siempre: la expresión organizada de la voluntad colectiva.














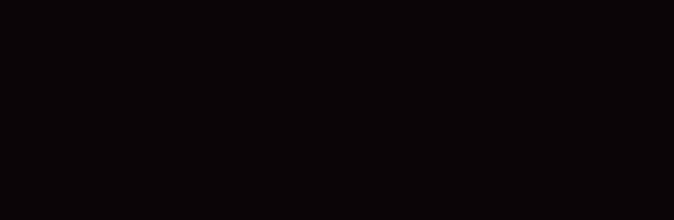
Comentarios potenciados por CComment