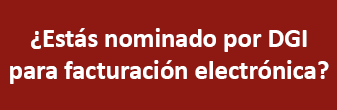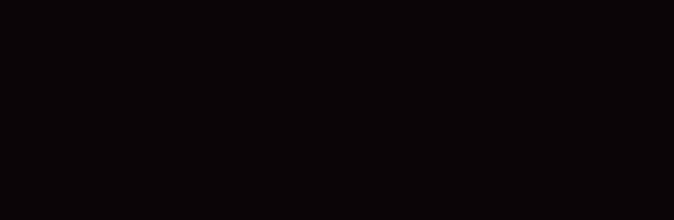Therians II. Entre distracción mediática y violencia
-
Por Jorge Pignataro
/
jpignataro@laprensa.com.uy

Hace apenas unos días, desde esta misma columna, advertíamos sobre el riesgo de convertir el fenómeno de los llamados “Therians” en tema excluyente del debate público. Sostener una conversación seria sobre conductas que llaman la atención —personas que dicen percibirse como animales, que se disfrazan y actúan como tales— puede ser legítimo. Lo que no parece saludable es magnificarlo hasta transformarlo en espectáculo permanente.
En aquel momento señalábamos algo que sigue siendo válido: no se trata de minimizar situaciones que puedan involucrar problemas reales de salud mental. Es evidente que en cualquier colectivo humano puede haber personas que necesiten atención profesional y acompañamiento adecuado. Ojalá quienes lo requieran puedan acceder a ello sin estigmas ni demoras. Pero también advertíamos que, junto a quienes atraviesan dificultades genuinas, pueden aparecer oportunistas, “avivados” que encuentran en la confusión un terreno fértil para la burla, la provocación o algo peor.
Hoy la preocupación adquiere otro cariz. Comienzan a circular denuncias sobre individuos que, amparados en disfraces o identidades ambiguas, estarían cometiendo rapiñas y agresiones, particularmente contra adultos mayores. Más allá de que cada caso deba ser investigado con rigor y sin generalizaciones apresuradas, el dato inquieta. Porque cuando el juego deja de ser juego y aparece la violencia, la discusión cambia de plano.
La historia ofrece ejemplos elocuentes sobre cómo ciertos disfraces pueden transformarse en escudos para la impunidad. En viejos campamentos juveniles, era habitual que alguno se pusiera una piel o improvisara un atuendo para asustar a sus amigos. Una travesura. Hasta que alguien confundió la broma con una amenaza real y respondió con un disparo. La anécdota —trágica en sus consecuencias— demuestra que cuando se difuminan los límites entre ficción y realidad, el desenlace puede ser imprevisible.
Otro recuerdo más cercano: durante años, en carnavales locales, las mascaritas formaron parte del colorido popular. Sin embargo, la máscara también ofrecía anonimato, y ese anonimato terminó siendo aprovechado por quienes querían delinquir. La tradición fue perdiendo espacio, no por falta de creatividad, sino porque la seguridad colectiva empezó a pesar más que el encanto del disfraz.
Traer esas experiencias al presente no implica equiparar fenómenos distintos ni promover cacerías de brujas. Implica, sí, preguntarnos si como sociedad estamos reaccionando a tiempo cuando ciertas expresiones derivan en conductas dañinas. ¿Hasta qué punto la hipervisibilidad mediática no contribuye a amplificar comportamientos que, en otro contexto, quedarían reducidos a su verdadera dimensión? ¿No estaremos, sin querer, alimentando aquello que decimos cuestionar?
Separar la paja del trigo, como suele decirse, es hoy una tarea urgente. Diferenciar entre quien necesita ayuda profesional, quien busca simplemente llamar la atención y quien utiliza una estética llamativa para delinquir es fundamental. La respuesta no puede ser la burla indiscriminada ni la estigmatización, pero tampoco la indiferencia frente a hechos delictivos concretos.
Quizás el primer paso sea recuperar la proporcionalidad. Ni convertir el tema en obsesión diaria ni restarle importancia cuando aparecen señales de violencia real. Las autoridades deben actuar con firmeza ante cualquier delito, sin importar el atuendo del agresor. Los medios, por su parte, harían bien en evitar la espectacularización que confunde más de lo que aclara.
Porque cuando el espectáculo empieza a dañar, cuando el disfraz se vuelve coartada y el miedo gana la calle, ya no estamos ante una moda pintoresca sino ante un problema social. Y los problemas sociales no se resuelven ni con risas fáciles ni con tolerancias ingenuas, sino con responsabilidad, criterio y límites claros.