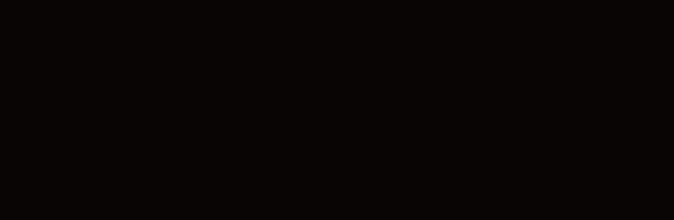Una desigualdad que no debería ser
-
Por Jorge Pignataro
/
jpignataro@laprensa.com.uy

Confieso que siempre me enorgulleció de haber cursado toda mi formación educativa en el ámbito público, desde jardinera hasta formación terciaria. No sabría decir con exactitud de dónde nace ese orgullo; sospecho que está ligado a una idea muy arraigada en nuestra identidad como país: la de una educación pública fuerte, universal y de calidad, históricamente concebida como uno de los grandes pilares del Estado uruguayo y como una poderosa herramienta de equidad social.
Durante décadas, la educación pública fue sinónimo de ascenso social, de oportunidades reales, de mezcla de orígenes y de convivencia democrática. En sus aulas se formaron generaciones que luego destacaron en todos los ámbitos de la vida: ciencia, cultura, política, trabajo, deporte... La escuela y el liceo públicos no solo transmitían conocimientos, sino que también enseñaban valores, ciudadanía y sentido de pertenencia. Por eso duele admitir que hoy esa certeza ya no es tan firme como solía ser.
La realidad educativa actual es compleja y cargada de tensiones. La idea de que todos los niños y jóvenes pueden acceder a una enseñanza de calidad, independientemente de su origen social, parece hoy pender de un hilo. Ese principio, tan caro a nuestra historia republicana, está siendo desafiado por una segmentación creciente del sistema educativo que avanza de forma silenciosa, pero persistente, separando trayectorias según el nivel socioeconómico.
Cada vez más familias, incluso de sectores medios y medios bajos, hacen enormes esfuerzos para pagar una cuota en una institución privada. No siempre lo hacen por convicciones pedagógicas profundas ni por una adhesión ideológica a la educación privada. Muchas veces la decisión está impulsada por percepciones que se han ido instalando en el imaginario colectivo: mayor control, menos violencia, más disciplina, mejor enseñanza del inglés, entornos “más cuidados” o con mayor acompañamiento.
El problema no es la existencia de instituciones privadas. En una sociedad democrática, plural, su presencia es legítima y puede incluso cumplir un rol complementario. Lo preocupante es que se afiance la idea de que la educación pública ya no garantiza ni calidad educativa ni un entorno seguro. Cuando esa percepción se transforma en sentido común, el daño es profundo, erosiona la confianza social en uno de los principales instrumentos de igualdad.
Se suma un debate permanente sobre la inversión en educación pública. Reformas, anuncios de modernización, discusiones sobre presupuestos, salarios docentes, condiciones edilicias… se suceden sin que los resultados siempre sean visibles en el aula. El sistema parece quedar atrapado entre grandes promesas y realidades presupuestales restrictivas, mientras docentes y estudiantes lidian cotidianamente con carencias materiales, grupos numerosos y sobrecargas que afectan los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Hay además un dato imposible de ignorar, que incomoda. Basta observar los resultados de las últimas Olimpiadas de Ciencias —de Matemática, por ejemplo— para advertir que la inmensa mayoría de los estudiantes destacados provienen de instituciones privadas. De centros públicos pocos, y de contextos carenciados, casi ninguno.
¿No da la sensación que existen diferencias de formación asociadas al nivel económico? A esa conclusión muchos nos resistimos, pero la realidad, lamentablemente, rompe los ojos. Cuando el talento parece concentrarse sistemáticamente en determinados sectores del sistema educativo, algo está fallando. Y no es el esfuerzo de los estudiantes, sino las condiciones estructurales en las que se forman, las oportunidades que se les ofrecen y el acompañamiento que reciben.
Uruguay necesita una educación pública fuerte, bien financiada, docentes valorizados, respaldados y motivados, y estudiantes que vuelvan a sentir que la escuela y el liceo públicos son espacios de oportunidades reales. No como una alternativa “para quienes no pueden pagar”, sino como la base del sistema educativo nacional.
Porque mientras la calidad educativa dependa de la billetera, la igualdad de oportunidades seguirá siendo una ilusión. Y en una democracia como la nuestra, esa ilusión no puede ni debe ser naturalizada. Defender la educación pública hoy implica reconocer sus problemas con honestidad y exigir las transformaciones necesarias.