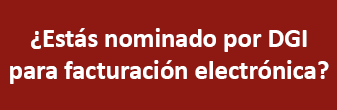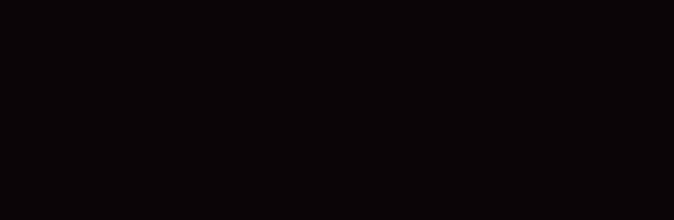Carnavales de ayer y de hoy: los cambios y la nostalgia
-
Por Jorge Pignataro
/
jpignataro@laprensa.com.uy

Hay recuerdos que se quedan a vivir en uno. No porque hayan sido mejores en términos absolutos —algo quizás imposible de medir— sino porque están ligados a una época, a una forma de encontrarse con los demás y de vivir la ciudad. Con estas líneas intento trazar un paralelismo entre los carnavales salteños de las décadas del 80, 90 y comienzos de los 2000, y los actuales. Confieso, con honestidad, que aquellos me resultaban más cercanos, más disfrutables; pero la intención no es criticar el presente, sino reflexionar sobre cómo todo cambia con el paso del tiempo.
Uno de los aspectos más visibles tal vez sea el de la accesibilidad. Antes, al realizarse en el centro, el carnaval parecía estar al alcance de todos. Llegar desde cualquier barrio era relativamente sencillo, y asistir no implicaba mayor planificación ni gastos. Hoy, en cambio, trasladarse hacia avenidas más periféricas —como ocurre con la costanera— puede resultar más complejo. A eso se suma el costo del estacionamiento o de la entrada, barreras que, para muchos, convierten la salida en una decisión económica antes que espontánea. Hubo un tiempo en que bastaba con arrimarse; ahora, si no se cuenta con recursos o invitación, la experiencia queda fuera de alcance.
Se habla de profesionalización, de organización más estricta, de criterios que buscan jerarquizar el espectáculo. No tengo elementos para discutirlo ni para negarlo. Seguramente haya razones válidas detrás de estos cambios. Sin embargo, es inevitable evocar aquellos desfiles donde las comparsas se entremezclaban con murgas (que después pasaban por innumerables tablados) que en pleno desfile detenían su paso cada media cuadra para cantar, donde máscaras sueltas y cabezudos irrumpían sin demasiado protocolo, y personajes inolvidables —como aquel entrañable “Paleta Quemada”, o aquel otro que arrojaba llamaradas por la boca, o el “Borracho pero con flores”— formaban parte del paisaje festivo. Hoy todo parece ordenado por categorías, cada rubro en su espacio y día, sin mezclas. No cuestiono la lógica: simplemente permito que la nostalgia haga su trabajo.
También hay una percepción —subjetiva, claro está— sobre el clima del público. En aquellos años, al menos desde mi mirada juvenil, abundaba una alegría más desbordada, más espontánea. Hoy el espectador parece ocupar su lugar asignado con cierta rigidez, como si la fiesta transcurriera desde la platea más que desde la participación. Tal vez sea solo una impresión, pero queda la sensación de que falta soltura, esa disposición a disfrutar sin demasiadas formalidades.
La seguridad es otro reflejo de los tiempos. Antes, parecía bastar la presencia de uno o dos policías por cuadra para mantener el orden. Hoy el despliegue de personal de seguridad es mayor, más visible, síntoma de transformaciones sociales que exceden al carnaval mismo. No se trata de juzgar, sino de advertir que aquella sensación de diversión despreocupada se ha vuelto más difícil de recrear.
Y cómo olvidar los juegos con agua. Para algunos, travesura; para otros, tradición. Hoy prácticamente han desaparecido, arrastrados por normativas, cuidados y nuevas sensibilidades. Es otro símbolo de que las costumbres evolucionan, se adaptan o simplemente quedan atrás.
Este año, además, el carnaval ha tenido ribetes extraños, con prohibiciones y críticas que han dado que hablar. Pero ese es otro debate. Lo central aquí es asumir que el tiempo transforma todo, incluso las celebraciones más arraigadas.
Extrañar no significa rechazar el presente: significa reconocer que cada generación tiene su carnaval. Y en ese tránsito, entre memoria y realidad, convivimos quienes seguimos mirando el desfile con los ojos de hoy… y el corazón un poco anclado en ayer.