Crecen cuidados, pero sin destino
-
Por Jorge Pignataro
/
jpignataro@laprensa.com.uy

En Uruguay, cada tanto un informe logra sacudir la modorra de la costumbre. El más reciente, elaborado por UNICEF bajo el título "La infancia invisible: crecer en hogares 24 horas en Uruguay", vuelve a poner frente al espejo a un país que se precia de protector, pero que aún no sabe cómo acompañar. Detrás de los números hay vidas: hay gurises que crecieron bajo la tutela del Estado, entre educadores, psicólogos, asistentes sociales y demás técnicos, pero sin una familia que los espere afuera. Y cuando llega el día de cumplir 18 años, lo que para muchos es un símbolo de libertad tan esperado, para ellos se convierte en un salto al vacío. Se convierte en desconcierto total.
La institucionalización prolongada ha sido, durante muchas décadas, la respuesta más visible a las vulneraciones de derechos. Los hogares 24 horas surgieron con la mejor de las intenciones, de eso no puede dudarse: surgieron para ofrecer contención, estabilidad y cuidados a quienes no podían permanecer con sus familias. Pero el sistema, con el paso del tiempo, fue construyendo su propia paradoja, porque allí donde debía existir un tránsito hacia la autonomía, muchas veces se levantaron muros invisibles que impidieron mirar más allá del portón de entrada.
El informe de UNICEF al que hacíamos referencia en líneas anteriores, describe con crudeza lo que pasa después: jóvenes que pasan años en instituciones sin redes familiares ni comunitarias, que al llegar a la mayoría de edad son “dados de alta” del sistema como quien entrega un expediente cerrado. Los programas llamados "de egreso asistido” que existen en el INAU no alcanzan a todos y carecen de los recursos suficientes para asegurar una verdadera integración social. El resultado es un desamparo doble: primero, el de una infancia sin hogar; luego, el de una adultez sin rumbo.
A los 18 años, muchos de estos jóvenes no celebran la mayoría de edad: la temen. Porque saben que ese cumpleaños marca el final de la única estructura que conocieron. Algunos logran sostenerse en base a becas o trabajos precarios; otros terminan sobreviviendo en condiciones que rozan la indigencia, sin acompañamiento psicológico ni redes de apoyo. Es preocupante, muy preocupante realmente.
Uruguay fue pionero en políticas de protección infantil. Lo fue cuando impulsó las "casas cuna", cuando fortaleció el INAU y cuando, por ley, reconoció a los niños y adolescentes como verdaderos sujetos de derecho. Pero ser pionero no basta: también hay que persistir. Hoy el desafío no es abrir más hogares, sino abrir más caminos para quienes salen de ellos. La protección no puede confundirse con encierro, ni el cuidado con sustitución.
Proteger implica preparar para la vida, no solo resguardar de los riesgos. Y acompañar el egreso de esos jóvenes debería ser un compromiso nacional, no un trámite burocrático. Porque lo que está en juego no es solo su destino personal o individual, sino la coherencia ética de un país que se precia de solidario.
La "infancia invisible" de la que habla UNICEF no se mide solo en cifras: está en las voces que no fueron escuchadas, en los abrazos institucionales que se confunden con despedidas, en las miradas que preguntan, con miedo y esperanza a la vez: “¿Y a partir de ahora qué?”.
Responder a esa pregunta es una tarea urgente. Porque un Estado verdaderamente protector no se define por cuántos niños cuida, sino por cómo los deja partir cuando llega la hora.














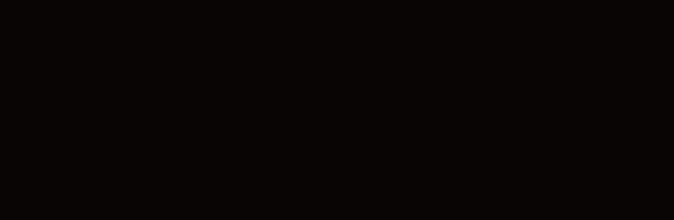
Comentarios potenciados por CComment