El INC a contramano de la actual realidad del agro
-
Por José Pedro Cardozo
/
director@laprensa.com.uy

El paisaje rural uruguayo ya no es el mismo. En las últimas décadas, la transformación del agro impulsada por la demanda externa —con China como actor determinante— y políticas de apertura a nuevos agro negocios ha generado un crecimiento significativo en la producción tanto en volumen como en valor. Como resultado, la tierra dejó de ser un recurso marginal, de bajo costo y colonizable, para convertirse en un activo estratégico, altamente valorizado y escaso. En este nuevo contexto, las políticas públicas que supieron tener sentido en otra época, como la del Instituto Nacional de Colonización (INC), enfrentan cuestionamientos de fondo que reclaman una revisión urgente y honesta.
El INC nació bajo una lógica de desarrollo rural que buscaba arraigar población en el campo a través del acceso subsidiado a la tierra. En el contexto del segundo batllismo, esta política tenía sentido: grandes extensiones ociosas y una población rural necesitada de oportunidades. Hoy, sin embargo, el escenario es radicalmente distinto. La tierra es cara, buscada, y el modelo productivo se ha sofisticado, requiriendo escala, eficiencia y tecnología. Persistir en una política basada en un modelo de parcelamiento y subsidio puede tener más valor simbólico o ideológico que eficacia real.
Durante los gobiernos del Frente Amplio, el INC fue reactivado con nuevas modalidades, como las unidades asociativas. Algunas experiencias resultaron valiosas, pero muchas otras quedaron lejos de los objetivos. La falta de transparencia, evaluación rigurosa y planificación con plazos definidos debilitó la legitimidad del proceso. El hecho de que los colonos arrendatarios paguen en promedio solo el 42% del valor de mercado por la tierra —según datos oficiales de 2017 a 2020— implica un subsidio implícito de hasta 23 millones de dólares anuales. ¿Vale la pena ese gasto si no hay un claro retorno social y productivo?
No se trata de abandonar el apoyo al pequeño productor ni de ignorar las dificultades del acceso a la tierra. Pero sí de exigir que cualquier política pública esté guiada por criterios de eficiencia, impacto medible y sostenibilidad. En este sentido, hay iniciativas valiosas desde las propias gremiales, como en el sector lechero, que han planteado una política de tierras orientada a productores con experiencia, acompañada de requisitos claros y mecanismos de seguimiento.
La llamada “nueva ruralidad” no se construye desde la nostalgia por la parcela individual, sino desde el reconocimiento de que el vínculo entre lo urbano y lo rural puede ser dinámico, moderno y complementario. Ejemplos como los pueblos forestales, donde la población vive en entornos urbanos pero trabaja en actividades rurales, ilustran que hay modelos alternativos que funcionan y se adaptan a las nuevas realidades.
La vigente polémica en torno a la compra de la estancia María Dolores por parte del INC pone de manifiesto otro de los problemas centrales: la falta de continuidad en las políticas de Estado. La tierra, como factor productivo esencial y recurso escaso, no puede ser tratada como una ficha más en el tablero de la disputa partidaria. Si un gobierno compra tierras para frenar una inversión privada productiva y competitiva, sin una estrategia clara detrás, está enviando un mensaje contradictorio sobre su compromiso con el desarrollo del agro.
La producción familiar es importante, pero no puede erigirse como antítesis del agro negocio. Uruguay necesita ambos, y también políticas que articulen con inteligencia lo mejor de los dos mundos. Eso implica apoyar con criterio y con responsabilidad, sin regalar tierra ni perpetuar subsidios ineficientes. El campo cambió. La política de tierras también debe hacerlo.













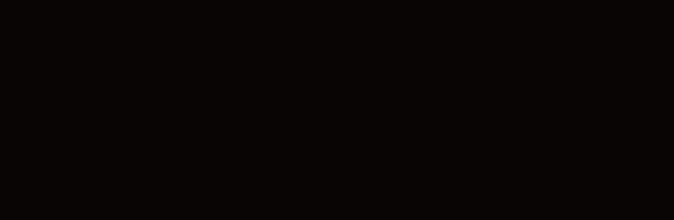
Comentarios potenciados por CComment