El olvido de una víctima de una historia mal contada
-
Por José Pedro Cardozo
/
director@laprensa.com.uy

La historia reciente del Uruguay tiene pasajes dolorosos, zonas grises donde las ideologías han servido de escudo para encubrir atrocidades. Uno de los episodios más oscuros —y menos reconocidos— es el secuestro y asesinato del peón rural Pascasio Báez, cometido en 1971 por miembros del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros. En tiempos donde los relatos oficiales y las pensiones estatales se reparten con generosidad a ciertos actores de esa etapa convulsa, la figura de Báez permanece relegada, casi olvidada, como si su muerte hubiese sido un daño colateral necesario, una nota al pie en la épica revolucionaria.
Báez fue un trabajador rural. Un hombre humilde, como tantos en este país, cuya vida terminó por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Lo encontraron por casualidad en una zona donde los Tupamaros mantenían una de sus "cárceles del pueblo". Alguien decidió que representaba un riesgo, que debía morir. Fue obligado a cavar su propia fosa, y luego ejecutado. Una acción planificada, fría, injustificable.
Años más tarde, uno de los participantes de aquel crimen, Héctor Amodio Pérez, en una entrevista televisiva que sacudió la memoria nacional, confesó con pesar su responsabilidad en los hechos. Su arrepentimiento, aunque tardío, fue explícito. Admitió la brutalidad de la decisión, reconoció la inhumanidad del acto, y aceptó su culpa. Pero el peso del crimen no puede ser redimido con palabras, y mucho menos con lágrimas ante cámaras.
Lo verdaderamente indignante no es solo el hecho en sí, sino lo que vino después. La familia de Pascasio Báez —su viuda, sus hijos— nunca recibió una reparación digna por parte del Estado. No se les ofreció una pensión, ni reconocimiento, ni consuelo público. En un país que ha dedicado recursos y homenajes a los protagonistas de la lucha armada, parece haber una omisión intencionada hacia las víctimas de esa misma violencia.
Mientras tanto, muchos exintegrantes del MLN-T, beneficiarios de un relato que los elevó de guerrilleros a héroes, accedieron durante los gobiernos del Frente Amplio —y en particular bajo la presidencia de Tabaré Vázquez— a pensiones vitalicias de aproximadamente 2.000 dólares mensuales. No pocos de ellos transmitieron esos beneficios a sus herederos. Todo esto en un país donde miles de trabajadores rurales sobreviven con pasividades ridículas, algunas por debajo del salario mínimo, después de una vida de esfuerzo físico y sacrificio.
El contraste es brutal. Mientras se venera a quienes tomaron las armas contra la democracia, se margina a quienes cayeron víctimas de esa misma violencia. Mientras se repara el daño a los victimarios —o se los recompensa por su militancia—, no se extiende ni una palabra de justicia hacia la familia de Pascasio Báez.
Es hora de revisar ese relato selectivo, ese guion que separa a las víctimas "aceptables" de las "incómodas". La historia debe escribirse con todas sus aristas, y la reparación debe ser justa y equilibrada. Pascasio Báez no fue un enemigo del pueblo. No fue un represor. Fue un peón rural, un trabajador. Fue, simplemente, un ser humano al que se le negó la posibilidad de vivir.
El arrepentimiento de quien ordenó su ejecución puede ser sincero, pero no es suficiente. El Estado uruguayo tiene una deuda moral con esa familia. Una deuda que no se salda con discursos ni placas recordatorias. Se salda con justicia, con verdad completa y con reparación real.
No hay verdadera democracia sin memoria íntegra. Y no hay memoria íntegra si seguimos eligiendo a qué víctimas recordar.













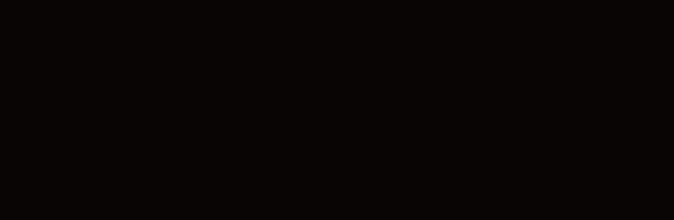
Comentarios potenciados por CComment