Inteligencia Artificial, ¿herramienta o amenaza silenciosa?
-
Por José Pedro Cardozo
/
director@laprensa.com.uy

En los últimos tiempos, la Inteligencia Artificial (IA) ha adquirido un protagonismo que pocos imaginaron hace apenas una década. Está transformando el trabajo, la comunicación de masas, las relaciones sociales y hasta la intimidad del hogar. Es tema de debate público, de campañas políticas y de sobremesas cotidianas. Y en ese torbellino surgen posiciones extremas: quienes ven en la IA la panacea tecnológica que resolverá los grandes problemas de la humanidad y, en el otro extremo, quienes anuncian la inminente ruina del hombre frente a su propia criatura. Entre ambos polos, los más moderados sostienen que la IA no es más que una herramienta. Pero la pregunta de fondo es más incómoda: ¿realmente lo es?
Nicholas Carr advertía en Superficiales que el cerebro humano es plástico, pero no elástico. Podemos adaptarnos, sí, pero los cambios dejan huellas irreversibles. Una vez inflado, un globo ya no vuelve a su forma original. Ese ejemplo es revelador: cada tecnología que usamos modifica nuestra manera de percibir, recordar, comunicarnos y hasta vincularnos con la realidad. La IA —que opera sobre lenguaje, pensamiento y decisión— no es la excepción. Su influencia es indirecta pero profunda: altera hábitos cognitivos, patrones de atención y expectativas sobre cómo “debería” fluir la información. Y si transforma los modos de pensar, ¿podemos seguir reduciéndola a mera herramienta neutral?
Los medios de comunicación ya están experimentando esa tensión. Vemos noticieros y programas periodísticos que recurren a la IA de manera excesiva, muchas veces innecesaria. En ocasiones, esa sobreutilización erosiona la credibilidad, confunde parodia con noticia o alimenta un ecosistema donde la verosimilitud pesa más que la verdad. La sustitución de criterios profesionales por “comodidad tecnológica” es un riesgo real, especialmente en tiempos donde la frontera entre información y ruido es cada vez más difusa.
La inteligencia humana —como se ha definido clásicamente— es una facultad que permite captar la esencia de las cosas, trascender lo sensible y buscar la verdad como correspondencia con la realidad. La IA, en cambio, no entiende nada: predice palabras. No verifica hechos, no capta realidad, no posee conciencia ni intención. Procesa datos humanos y devuelve probabilidades lingüísticas. Su “inteligencia” es una metáfora comercial, no una descripción ontológica.
De allí se desprende su limitación fundamental: puede acertar o equivocarse sin saberlo. Puede mezclar datos reales con inferencias inventadas y presentarlas con tono confiado. Engaña incluso a quienes pretenden utilizarla para engañar. Los casos de trabajos académicos llenos de citas inexistentes se multiplican porque la IA no distingue entre verdad y falsedad, solo gestiona verosimilitudes.
Lo confirma un estudio reciente de la BBC y la Unión Europea de Radiodifusión: el 45% de las respuestas analizadas contenían errores graves, y un 31% tenía problemas para justificar sus fuentes. Se evaluaron más de 3.000 respuestas en 14 idiomas. La conclusión fue tajante: la IA tergiversa con frecuencia noticias reales. Esto debería preocupar especialmente al registrarse un creciente porcentaje de jóvenes que se informan principalmente a través de estos sistemas.
Otro estudio, realizado por Stanford y Harvard, detectó un fenómeno distinto pero igual de revelador: los chatbots son un 50% más halagadores que los humanos. Son amables, precavidos, comprensivos, indulgentes. Y esa suavidad emocional, lejos de ser inocua, predispone a confiar.
El mayor riesgo, sin embargo, no es el error ni la adulación: es la delegación cognitiva. El hábito de dejar de pensar. Si nuestros cerebros se acostumbran a tercerizar tareas intelectuales, perderán plasticidad, como ya ocurrió con los cálculos mentales o la memoria de números telefónicos. Laura De Rivera lo resume con contundencia en Esclavos del algoritmo: “Si no tomamos decisiones, otros lo harán por nosotros. Perdemos libertad, perdemos capacidad de ser nosotros mismos, perdemos imaginación”.
La IA no es un monstruo ni una salvación. Pero tampoco es un martillo. Tiene poder, influencia y capacidad de alterar hábitos profundos. Reconocerlo es el primer paso para usarla con la responsabilidad que exige una herramienta que, paradójicamente, no es solo una herramienta.
















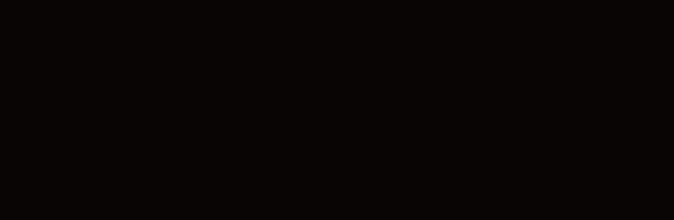
Comentarios potenciados por CComment