Eutanasia: ¿muerte digna o atajo peligroso?
-
Por José Pedro Cardozo
/
director@laprensa.com.uy

La propuesta de legalizar la eutanasia, bajo el argumento del derecho a una “muerte digna”, ha generado un debate profundo y urgente. La iniciativa, respaldada por sectores del Parlamento y organizaciones sociales, plantea que todo individuo debería tener la posibilidad de decidir cuándo y cómo morir, en casos de enfermedades incurables, dolor extremo o sufrimiento intolerable. Sin embargo, este tipo de legislación, lejos de ser una muestra de progreso ético o social, representa un salto al vacío con consecuencias graves para la cultura de los cuidados, la ética médica y la protección de los más vulnerables.
En primer lugar, el proyecto en debate contiene criterios demasiado amplios, que habilitarían el acceso a la eutanasia no sólo a enfermos terminales, sino también a personas con enfermedades crónicas o condiciones de salud que generen un “sufrimiento insoportable”, una categoría evidentemente subjetiva. Este tipo de redacción abre la puerta a interpretaciones laxas y peligrosas, que pueden derivar en que el Estado termine avalando la muerte de personas que, con el acompañamiento adecuado, podrían continuar su vida con dignidad y apoyo.
La falta de una política sanitaria sólida en cuidados paliativos es otro elemento central en esta crítica. Uruguay aún no ha desarrollado plenamente una red pública de cuidados paliativos accesible para toda la población. En este contexto, legalizar la eutanasia es, en los hechos, ofrecer una salida rápida frente a un sistema que no garantiza el alivio del dolor ni el acompañamiento emocional, espiritual y médico que requiere una persona en el final de su vida. La alternativa no puede ser entre sufrir o morir, sino entre morir mal o vivir mejor acompañado. Desde el punto de vista ético, este proyecto debilita los fundamentos de la medicina. La función del médico ha sido siempre cuidar, aliviar y acompañar, incluso cuando no puede curar. Pedirle que intervenga activamente para provocar la muerte de un paciente transforma la esencia de su rol. Aun cuando se reconozca la objeción de conciencia, el solo hecho de incluir la muerte asistida como parte del abanico de prácticas médicas erosiona el vínculo de confianza entre médico y paciente. Además, el proyecto representa una clara claudicación del Estado en su deber de proteger la vida. Si bien la autonomía personal es un valor importante en toda democracia, no puede erigirse en un principio absoluto que legitime la supresión de la vida. Cuando el Estado deja de proteger a los más frágiles y comienza a facilitar su eliminación como respuesta a su sufrimiento, se diluye la frontera entre el respeto a la libertad y el abandono institucional. Existe también un riesgo cultural y simbólico de gran calado.
Legalizar la eutanasia modifica la forma en que la sociedad entiende el sufrimiento, la vejez, la discapacidad y la fragilidad humana. Lo que hoy puede ser una opción, mañana puede convertirse en una expectativa, especialmente en contextos donde los recursos son escasos y la vida del dependiente se percibe como una carga. ¿Cuánto falta para que personas mayores, solas o enfermas, sientan que deben pedir la eutanasia para no ser una molestia? El argumento de la compasión no puede ser confundido con el de la eliminación. Defender la vida no es negarle dignidad al paciente, sino acompañarlo, aliviarlo y respetarlo hasta el final.
Una legislación apresurada, sin un marco ético robusto ni una red efectiva de cuidados paliativos, corre el riesgo de convertir un gesto de humanidad en una renuncia civilizatoria. Uruguay puede y debe actuar con sensibilidad frente al dolor humano, pero sin renunciar a los principios fundamentales que sostienen una sociedad justa. Antes de avanzar hacia la legalización de la eutanasia, el país debería garantizar que toda persona tenga acceso a cuidados paliativos integrales, con recursos humanos, médicos y espirituales que le permitan vivir hasta el final con dignidad. Solo así podremos hablar, con propiedad, de una verdadera cultura de la compasión.















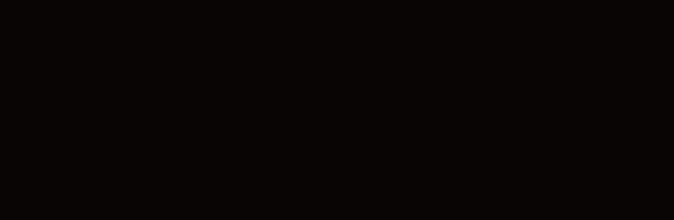
Comentarios potenciados por CComment