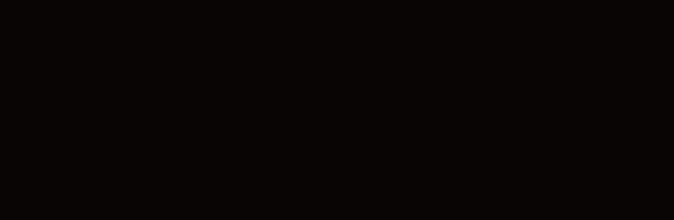La mafia del “gota a gota” II
-
Por el Dr. Pablo Ferreira Almirati
/
estudioferreiraalmirati@gmail.com

Días pasados tuve la oportunidad de asistir a un congreso de Derecho Penal y Criminología en Guayaquil (Ecuador). Hacía diez años del último congreso presencial y, con ese motivo, se celebró este encuentro. Estaban presentes expositores de distintos países, entre ellos Argentina, Perú, Uruguay y, por supuesto, Ecuador. La verdad es que me encontré con un país totalmente distinto al de mi primera visita. Hallé un Guayaquil sitiado por el narcotráfico: un hermoso Malecón —lugar del histórico encuentro entre los libertadores Bolívar y San Martín— enrejado, con cerca eléctrica y fuerte presencia policial; frente a él, incluso, pude observar un tanque militar.
Entre los expositores ecuatorianos se encontraban dos ministros de la Suprema Corte de Justicia, con custodia policial permanente. Personas de trato afable, cultas y cordiales, pero que vivían con miedo a ser asesinadas. La última noche de mi estadía, un grupo armado ingresó a un restaurante y asesinó a quince personas. Aparentemente, el dueño se negaba a pagar “la vacuna”, como llaman allí al canon de extorsión.
En distintas conferencias, dado que uno de los temas centrales era el lavado de activos, se analizaron las experiencias vinculadas a la denominada “mafia colombiana del gota a gota”. Fue impactante escuchar a colegas de países vecinos relatar cómo este flagelo se instaló en sus comunidades. Comenzó, igual que aquí, con prestamistas aparentemente simpáticos y serviciales que, sin más requisitos que una simple solicitud, entregan dinero en el acto y cobran intereses usurarios a diario.
El grado de penetración social es altísimo. Su crecimiento económico es exponencial y la diversificación de sus actividades, tenebrosa. Se insertan primero en los sectores más vulnerables: pequeños comercios, trabajadores independientes, incluso en ámbitos tan sensibles como la policía, centros de salud y escuelas. Todos esos “clientes” terminan convertidos en rehenes. Sus vidas se miden por horas, por la angustia de conseguir el dinero del día para evitar represalias.
Luego sucede lo que ya hemos advertido en columnas anteriores: el incumplimiento trae la primera sanción, la amenaza; después, la extorsión; y finalmente, la violencia directa. Algún familiar es secuestrado o ultimado. En Perú, solo en 2025, hubo 25.000 denuncias por extorsión, ejecuciones y desapariciones, todas ellas vinculadas a deudores de esta mafia.
Hubo una coincidencia generalizada en las conclusiones del congreso: este sistema se ha expandido por toda América y se ha asociado con otras modalidades delictivas. Ya se sabe que organizaciones criminales de gran envergadura, como el temido Primer Comando Capital, actúan como inversores o socios estratégicos de estas redes.
Aquí, en Salto, reitero lo ya afirmado: las autoridades no han actuado o, si lo hicieron, no ha trascendido. Lo cual resulta improbable, porque cualquier operativo exitoso suele publicitarse a los cuatro vientos.
Temo que, lamentablemente, en poco tiempo sabremos de algún episodio grave —más grave aún que el tormento cotidiano que padecen los deudores—. Entonces se investigará, pero con el hecho consumado y con una organización que, para ese momento, ya habrá blanqueado buena parte de su dinero, comprado conciencias y silenciado voluntades.
Aún estamos a tiempo de reaccionar, pero no por mucho, porque cuando el Estado mira hacia otro lado, la mafia no solo crece: se arraiga, se normaliza y termina gobernando el miedo de toda una sociedad.