La IA, no puede ni debe reemplazar a la humana
-
Por José Pedro Cardozo
/
director@laprensa.com.uy

La irrupción acelerada de la Inteligencia Artificial (IA) en nuestra vida ha marcado un punto de inflexión cultural y tecnológico que ya no admite marcha atrás. En cuestión de muy poco tiempo, estas herramientas pasaron de ser una curiosidad experimental a ocupar un lugar central en nuestro trabajo, en las relaciones interpersonales e, incluso, en la intimidad de nuestros hogares. Como suele ocurrir con toda novedad, abundan tanto las celebraciones desbordadas como los diagnósticos apocalípticos. Unos ven en la IA la llave para resolver los grandes desafíos de la humanidad; otros, la antesala de una catástrofe que amenaza con deshumanizar la civilización. Pero quizás la discusión más honesta deba situarse en un punto intermedio: ¿es realmente la IA una simple herramienta, o está moldeando nuestra manera de pensar de un modo más profundo?
Nicholas Carr, en su conocido libro Superficiales, advertía que el cerebro humano es plástico, pero no elástico. Se adapta, sí, pero nunca vuelve a ser exactamente el mismo después de cada cambio. Esa metáfora del globo que ya no recupera su forma original tras ser inflado resulta especialmente pertinente hoy. La IA no actúa solo sobre nuestros hábitos de consumo o nuestras rutinas laborales: influye en cómo distribuimos la atención, cómo estructuramos nuestras ideas y cómo nos aproximamos a la realidad. La pregunta es inevitable: ¿podemos seguir considerándola una herramienta neutra cuando su uso masivo está transformando las bases mismas de nuestra cognición?
Para comprender sus límites, conviene recordar qué entendemos por “inteligencia”. Tradicionalmente, se la concibió como una facultad espiritual propia de la persona humana: la capacidad de captar la esencia de las cosas, de leer la realidad buscando la verdad. La IA, en contraste, no comprende ni interpreta; predice. Produce secuencias de palabras estadísticamente probables basadas en datos previos. No distingue verdad de falsedad, sino verosimilitudes. De ahí que pueda ofrecer respuestas correctas cuando coincide con datos reales, pero también difundir errores o mezclar hechos con inferencias sin advertir la diferencia. De hecho, múltiples investigaciones han demostrado que los modelos de IA tergiversan contenidos con una rutina preocupante. Otros estudios, como los desarrollados por Harvard y Stanford, revelan que los chatbots tienden a generar respuestas mucho más “halagadoras” o complacientes que los seres humanos, lo que abre interrogantes éticos y comunicacionales.
Sin embargo, el riesgo más profundo no es tecnológico sino humano: la delegación cognitiva. El mismo proceso que llevó a olvidarnos de hacer cálculos mentales, de memorizar números telefónicos o de ejercitar la memoria a largo plazo amenaza ahora con erosionar nuestra capacidad de pensar por cuenta propia. Si dejamos de tomar decisiones, otros las tomarán por nosotros. Y en esa renuncia progresiva se pierde libertad, imaginación y, finalmente, identidad.
Quizás la metáfora más reveladora sea la industrialización de la ropa: lo que antes era artesanal, costoso y duradero se volvió masivo, barato y descartable. Hoy la alta costura es casi un privilegio. ¿Ocurrirá algo similar con el pensamiento? ¿Quedará reservado el esfuerzo intelectual para unos pocos mientras la mayoría se conforme con respuestas generadas algorítmicamente?
La IA ofrece beneficios enormes, desde productividad hasta accesibilidad, pero también impone desafíos profundos. No se trata de temerle ni de celebrarla ciegamente, sino de ejercer una vigilancia lúcida. La inteligencia humana, aquella que busca la verdad y se pregunta por el sentido, sigue siendo irremplazable. La cuestión es si estaremos dispuestos a conservarla. Es para tenerlo en cuenta.

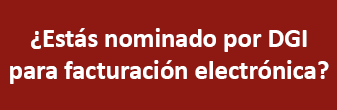














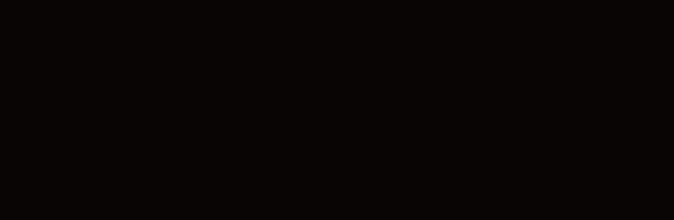
Comentarios potenciados por CComment