Policía y política: una frontera que no se debe cruzar
-
Por Jose Pedro Cardozo
/
director@laprensa.com.uy

La destitución del jefe de Policía de Río Negro, tras su participación en un acto político sumada al exceso de una manifestación critica a administraciones municipales nacionalistas, reavivo un debate que en Uruguay parecía saldado desde hace décadas: el rol que deben cumplir las fuerzas del orden en el marco de la vida democrática. El episodio, más allá de las particularidades del caso, obliga a reflexionar sobre la necesidad de preservar con firmeza la neutralidad institucional de la Policía, piedra angular de un Estado de derecho que se precie de tal.
El jerarca, que ejercía un cargo de máxima responsabilidad en la seguridad pública de Río Negro, cometió un error tan evidente como grave: confundió la función profesional con la militancia partidaria. No es un detalle menor, ni un simple “descuido”. Cuando un jerarca policial, representante de la autoridad estatal y encargado de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos sin distinciones, se exhibe en un acto proselitista o se manifiesta como lo hizo, desafiando a un parlamentario, la señal que se transmite es peligrosa. De que la Policía, en lugar de ser un cuerpo al servicio de la sociedad en su conjunto, podría estar alineada con un sector político en particular.
Ese riesgo no es teórico ni exagerado. Nuestra historia latinoamericana está plagada de ejemplos en los que la politización de las fuerzas policiales y militares derivó en la persecución de opositores, en el quiebre de las instituciones y, en casos extremos, en dictaduras que negaron las libertades más elementales. Uruguay, con el peso de su propia experiencia reciente, sabe demasiado bien lo costoso que resulta para una sociedad permitir que quienes tienen el monopolio de la fuerza se aparten de la neutralidad que la democracia exige.
La Policía, como institución, tiene una misión clara: proteger a los ciudadanos, prevenir y reprimir el delito, garantizar el orden y colaborar con la justicia. Su legitimidad radica en ser percibida como un cuerpo imparcial, ajeno a las disputas partidarias y comprometido exclusivamente con el interés general. Cada vez que se quiebra esa neutralidad, se erosiona la confianza ciudadana en la institución. Y sin confianza, ninguna fuerza de seguridad puede cumplir eficazmente su tarea.
Es cierto que los policías, como cualquier otro ciudadano, tienen derechos políticos. Nadie discute su derecho al voto ni a la adhesión personal a una corriente ideológica. Pero otra cosa muy distinta es que un jerarca, en ejercicio de sus funciones y ostentando un cargo de máxima jerarquía, se involucre activamente en una actividad proselitista. En ese terreno, la libertad individual encuentra un límite claro: el respeto a la institucionalidad y la preservación de la confianza pública.
La destitución dispuesta por el Ministerio del Interior fue, en ese sentido, la única salida posible. No se trató de una medida drástica ni de un gesto autoritario, sino de un acto de responsabilidad institucional. Mantener en funciones a un jefe departamental que cruzó esa línea hubiera significado convalidar un precedente inaceptable, abrir la puerta a nuevas confusiones y enviar a la ciudadanía el peor de los mensajes: que la Policía puede ser un actor más en la contienda partidaria.
Lejos de eso, lo ocurrido debería servir como advertencia y como recordatorio. La democracia uruguaya se ha consolidado precisamente porque supo establecer reglas claras en materia de separación de funciones. Los partidos compiten en la arena política; las fuerzas policiales garantizan que esa competencia se dé en paz, sin intimidaciones ni favoritismos. Cuando cada cual cumple su papel, la convivencia democrática se fortalece. Cuando esas fronteras se diluyen, la institucionalidad se resquebraja. En democracia, las lealtades políticas pueden ser muchas, pero la lealtad institucional de la Policía debe ser una sola: con la República y con todos los uruguayos.













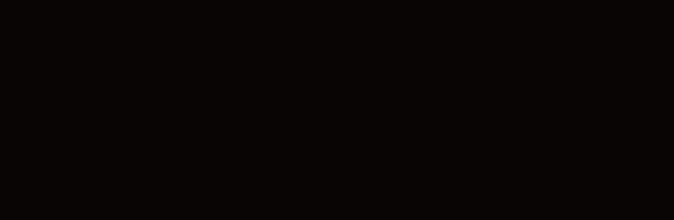
Comentarios potenciados por CComment