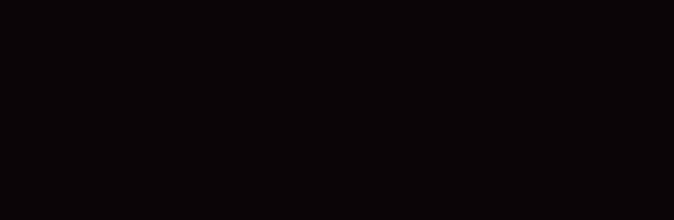Trece horas en San Antonio
- Por Facundo Esteche, edil Partido Colorado

La mañana del 8 de febrero de 1846 amanece. El río está cerca y el polvo se pega a las botas. Afuera de la ciudad de Salto, junto al arroyo San Antonio, se levantan los paredones del “saladero de don Venancio’’. Madera, barro y sombra. Nadie dimensiona que allí se terminará un capítulo de la mejor manera posible, haciendo historia.
Yo no soy soldado. Soy un testigo prudente, de esos que miran desde el borde porque saben que un paso de más puede costar la vida. Salto vive como frontera y la Guerra Grande se siente en lo que se rumorea: la Defensa en Montevideo; el Cerrito de Manuel Oribe, con el respaldo de Buenos Aires de Juan Manuel de Rosas. Lo que en los libros es política fría, acá es caballería caliente.
Primero llega el rumor y después la columna. Del lado que se acerca viene el general Servando Gómez, al servicio de Oribe, con fuerzas muy superiores, algo así como 1200 hombres. La desproporción se acepta en silencio, como una mala noticia imposible de evitar. Les hacen cuatro a uno.
Del lado que resiste hay menos hombres, pero se mueven con un orden distinto, más táctico. Los legionarios, organizados en cuatro compañías, ocupan posiciones, miden distancias, guardan munición. Los acompaña la caballería oriental al mando del coronel Bernardino Báez y en el centro está Giuseppe Garibaldi. Aquel italiano que habla poco, mira mucho y actúa.
El primer choque no trae música ni discurso. Trae ruido seco y nube de humo. La caballería tantea el terreno, intenta mantenerse, pero en un momento se repliega hacia la ciudad. Y entonces el combate cambia, dejando de ser de maniobra y pasando a ser de resistencia.
Pasan las horas. Recargan con manos ásperas, apuntan intentando ser efectivos porque cada bala cuenta, se respira entre el humo y la pólvora. Servando Gómez sigue atacando: va y viene, embiste, retrocede, pliega y repliega, nuevos ataques. Y la escena se vuelve impensable porque un puñado atrincherado sostiene el lugar durante casi todo el día. Doce o trece horas de combate.
Desde afuera lo increíble es ver cómo resisten. Terquedad en claudicar. En cada avance enemigo hay pequeños retrocesos, y en los mismos una negativa a quebrarse y perder. La inferioridad numérica, que debería haber sido una sentencia, se vuelve un factor que los obliga a ser más precisos, más austeros, más conscientes de cada movimiento. Cuando muere el sol, la retirada ordenada hacia Salto, bordeando la costa y el río Uruguay, es el acto final de una fuerza que se niega a regalar nada, en contraposición al desorden de quienes se les habían animado, pero ya no más.
El hecho se nombra y se empieza a tomar dimensión. El Gobierno de la Defensa, enterado unos días después, agradece en un decreto y la Legión recibe reconocimiento por la “gloriosa jornada”. Se ordena que se inscriba en la bandera de la Legión una mención con letras de oro, también se crea un escudo para quienes combatieron. “Invencible. Combatieron el 8 de febrero de 1846”. Pero eso ocurre lejos, en papeles. Acá queda el silencio pesado cuando callan los fusiles y se tiene la certeza de haber torcido el pronóstico. No se fue a la tinta para inventar, sino para dejar asentada una verdad que ya se había visto en el campo. Somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos, sin más.
Ciento ochenta años más tarde, la Batalla de San Antonio no puede pasar desapercibida. Salto fue escenario de la más rica historia y un cruce de mundos. Garibaldi en estas tierras; orientales sosteniendo una línea imposible; una ciudad que descubre que su pasado también puede ser futuro si aprende a contarlo. Hoy.
Por eso esta narración con un testigo al costado. Sin intención de glorificar la violencia, pero sí para destacar el temple. La acción. Volver al terreno junto al arroyo, imaginar el polvo en la lengua, la piel tostada, el ácido olor de aquellas ropas embriagadas en sudor, las heridas supurando y el sol cayendo. Y escuchar el mensaje simple que llega desde aquel febrero de 1846: eran menos, pero defendían algo más grande.