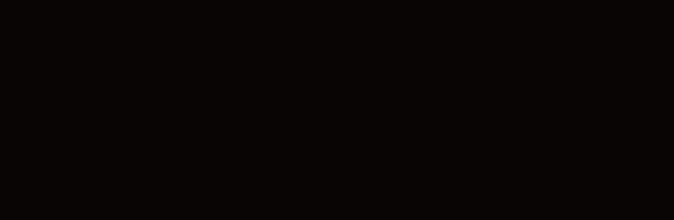Nació hace 150 años /
María Eugenia Vaz Ferreira: una poeta mayor que no merece el olvido
Hace pocos días, La Prensa se refirió al estado de abandono de la Plaza María Eugenia Vaz Ferreira, ubicada en la costanera sur de Salto. Un espacio que, por la figura que evoca, debería ser punto de referencia cultural, pero que hoy casi nadie ubica —y menos valora— debido al deterioro que arrastra desde hace años. Esta desatención contrasta con la importancia de la mujer que le da nombre: una de las voces más singulares y profundas de la literatura uruguaya de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Recordar a María Eugenia Vaz Ferreira es, en consecuencia, un acto de justicia cultural. Su vida y su obra merecen volver al centro de la memoria colectiva.
Una vida entre luces y sombras
Nacida en Montevideo el 13 de julio de 1875, hija de un hogar de fuerte tradición intelectual, María Eugenia creció en un ambiente donde el arte y las letras eran parte de la vida cotidiana. Su hermano, Carlos Vaz Ferreira, alcanzó notoriedad como filósofo y ensayista, y juntos integraron un círculo familiar en el que la reflexión y la creación se entrelazaban con naturalidad.
Desde muy joven, María Eugenia se destacó como una mente inquieta, dotada de sensibilidad poética, pero también de un temperamento apasionado y rebelde frente a las convenciones de su tiempo. Llevó una existencia breve —murió en 1924, a los 49 años—, marcada por el talento y por una inestabilidad emocional que sus contemporáneos asociaron con un espíritu atormentado. Fue docente, conferencista, y en muchos sentidos una pionera: no se conformó con los roles sociales asignados a la mujer de su época, sino que buscó en la escritura un espacio de libertad y exploración.
Una obra intensa y fragmentaria
La producción poética de María Eugenia no fue extensa en términos cuantitativos, pero sí profunda y perdurable. Durante su vida publicó poco, y la mayor parte de su obra se difundió póstumamente gracias a recopilaciones realizadas por amigos y críticos. Su estilo se mueve entre el modernismo y un simbolismo cargado de introspección. La musicalidad, la intensidad lírica y la constante tensión entre belleza y melancolía definen sus versos. Al igual que Delmira Agustini, con quien se la suele comparar, exploró el amor, la muerte y el dolor existencial con un lenguaje poderoso, aunque menos sensual y más metafísico. Un ejemplo puede leerse en estos versos de “El vaso”, donde la poeta condensa en imágenes simples la densidad de la soledad:
“El vaso de agua estaba sobre la mesa;
nadie bebió en él.
Toda la noche permaneció intacto,
reflejando la lámpara,
reflejando mi insomnio”.
Este tono confesional, casi íntimo, revela la impronta de una mujer que transformaba la experiencia personal en símbolo universal.
La mujer detrás de la poeta
Los testimonios de sus contemporáneos hablan de una personalidad contradictoria: brillante, ingeniosa, capaz de deslumbrar en tertulias intelectuales, pero también propensa a crisis de aislamiento. En ocasiones se la retrató como “la gran ausente”, alguien que no buscaba reconocimiento ni escenario, sino que escribía desde un lugar secreto, casi reservado. Fue profesora de Literatura en la Universidad de la República, cargo en el que dejó huella por su erudición y su capacidad de transmitir entusiasmo a los estudiantes. Su voz fue, además, una de las primeras femeninas en resonar con fuerza en el ámbito cultural uruguayo, abriendo camino a otras escritoras en un espacio que hasta entonces estaba dominado por hombres.
La poesía como revelación
Si bien su producción no alcanzó la fama internacional de otros nombres del modernismo, en Uruguay y la región su influencia fue notable. Poetas posteriores reconocieron en ella una sensibilidad única, marcada por el dolor existencial y la búsqueda de trascendencia.
En “El milagro”, por ejemplo, deja entrever esa tensión entre fe y vacío, entre la esperanza de sentido y la certeza de lo efímero:
“Yo pedí un milagro
y la noche se abrió de estrellas.
Pero el milagro no vino;
sólo vino el silencio,
tan hondo que me dolía”.
Estos versos condensan la dualidad de su obra: la belleza formal y la hondura filosófica. No es solo poesía lírica; es también una meditación sobre la fragilidad humana.
Un legado a recuperar
La figura de María Eugenia Vaz Ferreira es, sin duda, una de las más relevantes en la historia literaria del Uruguay. Y sin embargo, como ocurre con tantos nombres, su recuerdo se va diluyendo con el paso del tiempo, reducido a menciones escolares o a homenajes esporádicos.
El mal estado de la plaza que lleva su nombre en Salto es un símbolo de ese olvido. Un espacio urbano que debería invitar a conocerla y leerla, hoy se presenta descuidado y sin atractivo. Rescatar su memoria no es solo cuestión de restaurar un lugar físico, sino de devolverle a su poesía el sitio que merece en la cultura nacional. Quizás la mejor forma de homenajearla sea leerla, permitir que su palabra siga viva en nuevas generaciones. Como escribió en uno de sus versos más citados:
“El dolor es un astro
que también tiene luz”.
Una frase que resume la esencia de su obra: transformar la oscuridad en belleza, la herida en poesía.
Una deuda cultural
María Eugenia Vaz Ferreira vivió apenas medio siglo, pero dejó una marca indeleble en la literatura uruguaya. Su vida entre luces y sombras, su obra breve pero intensa, y su capacidad para expresar la complejidad de la existencia la convierten en una de las poetas mayores del Río de la Plata. La plaza que lleva su nombre en Salto debería ser un recordatorio permanente de esa grandeza. Hoy, en cambio, es reflejo de una deuda cultural. Redescubrirla, releerla y reivindicarla es una tarea pendiente que empieza por no olvidar que, como escribió alguna vez, “también el silencio habla”.