El Parlamento no puede ser ámbito para el insulto
-
Por Jose Pedro Cardozo
/
director@laprensa.com.uy

Hubo un tiempo, no tan lejano, en que el Parlamento no era un escenario para el desahogo personal, sino un verdadero templo de la palabra. Allí, la defensa o condena de una acción de gobierno se construía con inteligencia, con estrategias discursivas y con un respeto tácito por el adversario político. Se podía ser punzante, se podía herir con la precisión de un argumento afilado, pero sin practicar la vulgaridad. Era otra clase de política: no porque fuera perfecta ni incorruptible, sino porque entendía que las formas no eran un adorno, sino la columna vertebral de la credibilidad institucional. La ciudadanía, entonces, percibía un pacto no escrito: las diferencias se resolvían con argumentos, y las pasiones, por intensas que fueran, se encausaban dentro del reglamento. El honor podía exigir respuestas firmes, pero siempre bajo límites claros. La presidencia de cada cámara no era un cargo para figurar, sino para imponer respeto, conocedora al detalle de las reglas y capaz de ordenar sin aspavientos. Ese equilibrio no era fruto del azar, sino de una cultura política que hoy parece haberse desvanecido.
Lo ocurrido en la madrugada de ayer, durante la interpelación desarrollada en el Senado, es un síntoma grave de este deterioro. Lo que debió ser un debate riguroso sobre la gestión pública derivó en un cruce de agravios personales, con insultos propios de taberna. Ni el senador que interpelaba ni el legislador oficialista que se sintió ofendido por comentarios sobre su orientación sexual estuvieron a la altura que exige el cargo que ostentan. La investidura, en ese instante, quedó reducida a un traje mal llevado.
En vez de confrontar ideas, se intercambiaron descalificaciones. El fondo del asunto —los motivos y responsabilidades que originaron la interpelación— quedó enterrado bajo un alud de escándalo mediático. Vinieron después los comunicados calculados, las denuncias por homofobia esgrimidas como armas políticas, las retractaciones a medias y los gestos de arrepentimiento formulados más para las cámaras que para la conciencia. El trabajo legislativo quedó interrumpido, la sesión suspendida, y con ella la posibilidad de demostrar que las instituciones pueden estar por encima de las provocaciones y del ego. No es un episodio aislado. Es la fotografía de una degradación que lleva años gestándose. Políticos que confunden firmeza con grosería, que convierten el Parlamento en un ring verbal donde lo importante no es convencer sino humillar. Lo que antes era un duelo de argumentos ahora es un concurso de estridencias. Y así, poco a poco, se erosiona el prestigio de la política.
El ciudadano no es ingenuo. Observa, compara y registra: ve cómo el respeto institucional se diluye, cómo las ideas son desplazadas por ataques personales, y cómo las conductas que en cualquier otro ámbito serían sancionadas —desde una escuela hasta una empresa— aquí parecen aceptables, cuando no celebradas. La impunidad de estas actitudes no es neutra: deja una huella profunda en la percepción pública.
La confianza en la política no se destruye de un día para otro. Se va desmoronando a base de episodios como este, de un goteo constante de gestos que priorizan el lucimiento individual sobre el interés colectivo. Y cuando esa confianza desaparece, la democracia se vuelve frágil, porque deja de ser un espacio de representación para convertirse en un espectáculo que la gente mira con desdén o con fastidio. El Parlamento debe volver a ser la casa de la palabra, no la caverna del insulto. No se trata de nostalgia por un pasado idealizado, sino de una exigencia básica para la salud institucional. La democracia necesita un debate fuerte, pero no grosero; apasionado, pero no degradante. Recuperar esa dignidad no es un lujo para tiempos de calma: es una urgencia impostergable.
















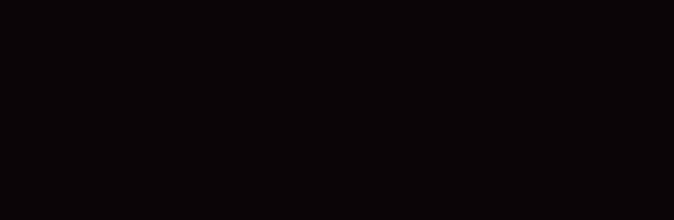
Comentarios potenciados por CComment